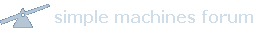A ver Don Camilo: yo no se como le llamarás tú al despido libre, si pasándotelo por allí o por allá; pero en la legislación laboral española, con una simple carta del empresario que manifieste que no quiere contar con tus servicios y que reconoce que ese despido tiene caracter de improcedente (este requisito es necesario para que el trabajador pueda pedir las prestaciones por desempleo), y poniendo a su disposición el importe correspondiente a 45 días de salario por año trabajado, es suficiente.
Si el trabajador considera que en ese despido hay algún motivo tipificado para que se considere nulo (por ser representante sindical por ejemplo), puede acudir a interponer demanda ante el juzgado de lo social; pero solamente los jueces estiman los despidos nulos en casos muy concretos y evidentes.
Yo no se si esto lo consideras tú despido libre o no, si se pasa por la zona testicular del empresario o por donde sea, pero desde la promulgación del Estatuo de los Trabajadores, hace ya 26 años, el despido libre existe, igual que el derecho de huelga.
Bueno debe ser por mis charlas con cordobita pero el empleo correcto de las palabras da como resultado:
En derecho comparado, existen al menos tres sistemas diferentes por los cuales puede regularse la terminación del contrato de trabajo:
Libre despido: el empleador es libre para despedir al trabajador cuando lo estime conveniente, incluso sin expresión de causa. Este sistema en general no es aceptado por la doctrina, debido a la gran incertidumbre que introduce en el trabajador, al no tener una garantía mínima de que conservará su trabajo el día de mañana, y que incluso puede afectar su productividad.
Despido regulado: en principio el empleador tiene cierta libertad para despedir al trabajador, pero para hacerlo debe ceñirse a una serie de exigencias legales (como expresión de causa, notificaciones, expedición de comprobantes de pago de obligaciones y otras) que garanticen los derechos del trabajador. Es el sistema más utilizado.
Inmovilidad laboral: el trabajador no puede ser despedido. El contrato sólo puede finalizar por su renuncia o por razones de fuerza mayor (quiebra de la empresa, típicamente), o bien despedirlo implica un procedimiento tan engorroso que es irrealizable en la práctica. Este régimen es más propio de los funcionarios públicos que de la empresa privada. Aunque durante la mayor parte del siglo XX se tendió a este sistema, hoy en día cada vez está más en desuso por la aplicación de las ideas económicas neoliberales.
Efectos del despido (se entiende el regulado, pues en el libre la consecuencia sería sólo que el trabajador se queda sin trabajo, y en la inmovilidad laboral no hay despido; así pues es despido regulado el que tiene estas consecuencias)
Para determinar el efecto del despido, hay que distinguir previamente el tipo de despido:
Despido procedente: Está amparado en alguna causa que la ley y, en su caso, el contrato firmado, considera suficiente como para resolver unilateralmente la relación. En este caso, el empleado no puede exigir indemnización alguna.
Despido improcedente: El despido no tiene causa, o dicha causa no está contemplada en la ley o, en su caso, en el contrato firmado entre las partes. El empleado normalmente puede exigir una indemnización por dicho despido, que dependerá de la legislación aplicable.
Despido nulo: En ocasiones, ciertas legislaciones entienden que el despido por ciertas causas es nulo. Por ejemplo, en España se entiende que es nulo el despido por causa de embarazo y en Chile si no se han pagado las cotizaciones de seguridad social. En ese caso, el empleado puede exigir, o bien una indemnización, o bien su readmisión con efectos retroactivos (cobrando el sueldo íntegro como si nunca hubiese sido despedido).
Repito... en el despido libre... la única consecuencia es que que el trabajador se queda sin trabajo.
PD: gracias por lo de Don Camilo, Sr Bogart