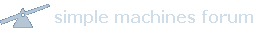En las tres últimas décadas, el mundo ha visto caer el Muro de Berlín, la disolución de la URSS, la retirada de Israel de Gaza, la llegada de una expedición al planeta Marte... Pero para los saharauis el tiempo se ha detenido en el desierto prestado donde han sido condenados a vivir a la espera de que se haga justicia. Se cumplen 30 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, un país sin tierra reconocido por 32 Estados, que no ceja en su lucha por dejar de ser la última colonia de África.
Colonización. Hasta el siglo XIX, los habitantes del desierto del Sáhara frenaron los numerosos intentos de ocupación de su vasto territorio. España fue el primer país que conquistó la zona, en 1886, tras llegar a acuerdos con los líderes locales. Para acabar con el colonialismo español, se creó el Frente Polisario, en 1973. Dos años después, España abandonó el Sáhara Occidental, que fue invadido por Marruecos y Mauritania. Decenas de miles de saharauis tuvieron que huir de su tierra e instalarse en campamentos de refugiados en la región argelina del Tinduf.
Proclamación de la RASD. "En nombre de Dios y conforme con las aspiraciones del pueblo saharaui, se levanta la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática". Con estas palabras, el 27 de febrero de 1976, El Uali Mustafa Sayed, fundador del Frente Polisario (FP), proclamó la República Árabe Saharaui Democrática en Bir Lehlú. Tras su muerte, en agosto de ese mismo año se eligió como secretraio general a Mohamed Abdelaziz, máximo líder desde entonces de la RASD y actual presidente.
Guerra y paz. En febrero de 1976, el Frente Polisario declaró la Guerra a Marruecos, iniciando un contencioso armado que se prolongaría hasta 1991. Durante este periodo, los soldados saharauis, aprovechando su conocimiento del terreno y recurriendo a la guerra de guerrillas, lograron recuperar parte de las posiciones ocupadas. Para frenar su avance, a comienzos de los años 80 Marruecos decidió levantar una serie de muros defensivos rodeados de minas, que separan los territorios ocupados, de las zonas liberadas.
Alto el fuego y llegada de la Minurso. Después de 15 años de guerra, el 6 de septiembre de 1991 entra en vigor el alto el fuego entre el Frente Polisario y Marruecos. Un total 210 observadores militares y civiles de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental) empiezan a operar en la zona.
Marruecos comunica a la ONU que existen 170.000 electores potenciales que viven en Marruecos y habrían "olvidados" en el censo español de 1974" y comienza su envío a campamentos montados por los servicios secretos marroquíes, para hacerles participar en el referéndum.
Referéndum frustrado. Desde los años 70, la ONU ha enviado misiones al Sáhara Occidental con el objetivo de preparar el referéndum de autodeterminación. Finalmente, se estableció el 26 de enero de 1992 como fecha para su celebración. Pero nunca llegó a realizarse por problemas en la elaboración del censo para la votación. En 1994, Marruecos y el Polisario alcanzan un acuerdo para la identificación de los votantes, pero el proceso fracasa por las discrepancias posteriores.
Plan Baker. En marzo de 1997, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, designa como enviado personal para el Sáhara Occidental al ex-secretario de Estado norteamericano James Baker, para relanzar el proceso. Este presenta un plan de arreglo que propone la creación de una autonomía bajo soberanía marroquí y la celebración de un referéndum de autodeterminación dentro de cinco años, algo que Marruecos no está dispuesto a aceptar.
La semilla del futuro. Mientras sus líderes luchaban por la independencia, los habitantes de los campos de refugiados consiguieron desarrollar una sociedad a medida en la que el papel de las mujeres ha sido fundamental. El alto grado de escolarización de los chicos y el entramado social y administrativo, entre otros factores, han convertido a los campamentos de Tinduf en un ejemplo de organización sin apenas recursos.
Apoyo ciudadano. Mientras los sucesivos gobiernos han mantenido una posición ambigua con quienes fueron ciudadanos españoles, el respaldo civil a la causa saharaui ha ido aumentando con los años. Creación de asociaciones de apoyo, manifestaciones a favor de la independencia, envíos de ayuda humanitaria y acogida temporal de miles de chicos, gracias al programa Vacaciones en paz, son algunos de los muchos gestos de solidaridad ciudadana con un pueblo que aún conserva parte de su pasado español y tiene la de Cervantes como segunda lengua oficial.
Espero que no sigan mucho más tiempo olvidados de todos, e incluso del derecho internacional, y que consigan lo que quieren y merecen...
P.D.siento que el empeño del pueblo saharaui esta siendo en vano ante la pasiva mirada del rey de Marruecos,este pueblo pide su autodeterminación,y se le niega el derecho,España ya dio dio el paso adelante retirandose de estos territorios¿porqué Hassan hace oidos sordos?