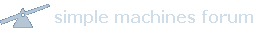RP
PeterPaulistic@
    
Karma : 672
Sexo: 
Mensajes: 1.445
Soy Celta, estoy feliz.
|
 |
« : 13 de Julio 2006, 04:23:41 » |
|
Amig@s, este post no sé bien dónde va, si en el foro de sexo, en el de literatura, en el área general o dentro de los temas inclasificables, así que tomo la libertad de ponerlo aquí, pidiendo desde ya las disculpas del caso si conviene que vaya en otro sitio.
Me resultó muy interesante y sumamente curioso, y por eso deseaba compartirlo con la peña. Se trata de los
TRAVESTIS EN LA LITERATURA
Presente en varias religiones, el mito del andrógino permea, desde sus horizontes más lejanos, la historia y la literatura. En el ensayo que ofrecemos a continuación, Ana Clavel construye una serie de pasadizos literarios en los que este personaje (Ifis o Aquiles, el caballero de’Eon o la princesa Budur) recorre las fronteras que anulan, y a la vez acentúan, las diferencias entre lo masculino y lo femenino.
Una farsa al estilo Casanova
En sus Memorias (1822), el memorable Giovanni Giacomo Casanova refiere el caso del caballero d’Eon, una mujer disfrazada de hombre que tuvo una querella con el Ministerio de Asuntos Extranjeros. El rey Luis XV, quien “guardaba fielmente un secreto, y le encantaba estar seguro de que nadie más que él lo sabía”, dejó llegar esta “comedia” hasta el final sólo para divertirse.
La anécdota real, transformada en materia literaria por intermediación de la biografía, nos sitúa de lleno con dos elementos inherentes al arte del travestismo literario: el disfraz y el secreto (aunque en el caso del personaje de Casanova bien pareciera parte de una farsa ideada por el propio rey para su divertimento). Tal vez todo obedezca a la necesidad de simular según cánones de diferenciación sexual establecidos, y que esta simulación sea tan perfecta que pase inadvertida. A su vez, las leyes de esta necesidad tienen que ver con la prohibición y el castigo, en última instancia, formas todas ellas de censura e interdicción según los papeles asignados al comportamiento de los sexos (lo que los especialistas llaman “performatividad”, según los más recientes estudios de género).
Ifis, una pasión a medias ondas
Si tomamos por caso el ejemplo de Ifis, referido por Ovidio en sus Metamorfosis, nos topamos de frente con la figura de la autoridad que establece la balanza de la vida y la muerte, metáfora de una normatividad que enlaza los conceptos de sexo y destino. Se trata del padre de Ifis, hombre de hacienda y nobleza limitadas, quien desde antes de su nacimiento ha anunciado su supervivencia sólo en caso de que sea varón.
...amonestó él los oídos de su cónyuge grávida
con estas voces, cuando ya cerca el parto estuviera:
“Dos son lo que quiero: que con mínimo dolor tú te alivies,
y que paras un macho; suerte más onerosa es la otra,
y fuerzas la fortuna niega. Así, lo cual abomino,
si por acaso una hembra fuere de tu parto nacida
(sin querer lo mando, perdóname, piedad), muerta sea.
[Metamorfosis II, SEP, 1985, p. 83]
Por intermediación de la diosa egipcia Isis, la madre de la protagonista de esta historia recurre al engaño para derogar la sentencia que pesaba sobre su vástago y sólo la nodriza sabrá de la mentira, no así el “ignaro padre” que desconociendo el sexo verdadero de su descendiente, decide imponerle el nombre del abuelo: Ifis. Hábiles y temerosas, madre y nodriza se dan a la tarea del disfrazamiento y la ocultación a partir de la ambigüedad limítrofe de los rasgos físicos de la muchacha.
No advertidas, sus mentiras con pío fraude ocultábanse;
el arreglo era de niño; la faz, que si a una joven la dieras
o si la dieras a un niño, fueran ambos hermosos.
[Metamorfosis II, p. 84]
No será sino a la hora de desposarse por disposición paterna pero también por inclinación propia con la pequeña Yante, a la edad de trece años, que el engaño amenaza con venirse abajo, no sólo por el temor al castigo paterno, sino por las consecuencias de una pasión “inadecuada”, pues la propia desposada, la rubia joven que le ha sido destinada como esposa, también desea y ama a Ifis.
...el amor tocó de ambas el pecho ignorante, y la llaga
dio, a ambas, igual; pero era dispar su confianza;
el connubio espera y de la pactada antorcha los tiempos,
Yante, y cree que habrá de ser hombre, aquel que ella piensa
que es hombre; la ama Ifis; desespera de poder
gozarla, y aumenta eso mismo sus flamas, y arde
por la virgen, la virgen...
[Ibid.]
El disfraz ha urdirdo una estrategia de enmascaramiento que no parece resultar suficiente. Desesperada, Ifis califica de “monstruoso” tal éxito que, desconocido del común de los seres, la somete al cuidado de “una Venus nueva”. Son interesantes sus reflexiones en torno a la inusual naturaleza de su pasión, pues por más que busca ejemplos donde se muestre el deseo de unas hembras por otras, no los encuentra entre las vacas, yeguas, ovejas, ciervas, aves de sexo femenino: “entre todas las bestias/ ninguna hembra fue de anhelo de la hembra arrastrada” (p. 85). Según la normatividad sexual vigente a través del estro del autor, pues no hay que olvidar que quien habla a través de Ifis es un hombre, la protagonista de esta metamorfosis sufre ante el imperativo erigido en una supuesta ley natural y se ordena a sí misma: “ama lo que debes como hembra”. Aunque el disfraz ha servido para salvarle la vida y engañar a todos, incluida la propia Yante, la inminencia de las nupcias y su propio deseo que sabe no ha de ser colmado, la sume en la desesperación de estos que son de los más bellos versos sobre la imposibilidad del amor:
Viene, ved, el tiempo deseable, y llega la luz nupcial,
y Yante ya se hará mía, y no me pertenecerá; sed,
a medias ondas tendremos.
[Ibid.]
Serán los ruegos y la piedad inquebrantable que Ifis y su madre dirigen a Isis, la diosa egipcia de la feminidad, los que consigan la compasión divina. Pero otra lectura posible ubicaría el milagro de la transexualidad a partir de la fuerza metamórfica del deseo y del amor con la que tanto platónicos como neoplatónicos estarían de acuerdo. De este modo, el travestismo trasciende a la esfera de los cambios trascendentales y reubica una pasión descrita como fuera de lo natural, en los terrenos del canon sexual imperante.
...Ifis, con mayor paso que lo usual; y el candor no en su rostro
permanece y sus fuerzas aumentan, y más bravo
en su mismo semblante, y más breve el tamaño
en los despeinados cabellos, y hay más de vigor que el que tuvo
una hembra; pues tú que eras hembra hace poco,
eres niño; [...] “Ifis, niño, paga los dones que,
hembra, había ofrecido”. Había la siguiente luz con
sus rayos abierto el lato orbe, cuando Venus y Juno y su socio
Himeneo a los fuegos llegan juntos, y el niño Ifis
de su Yante se adueña.
[p. 86]
Aquiles y los juguetes de los hombres
Otro ejemplo valioso a considerar es el del héroe griego Aquiles. Alertada por el oráculo de Delfos que le revela que su hijo morirá en la guerra de Troya, la diosa Tetis lo disfraza de doncella y lo esconde en la corte del rey Licomedes en Esciros. Pirra es el nombre de mujer que le es asignado. Pero Tetis no cuenta con la astucia de Odiseo, quien había sido enviado a buscar al héroe. Disfrazado a su vez de mercader de joyas, Odiseo se dirige a la corte de Licomedes a ofrecer sus mercancías (lo que nos enfrenta a la paradoja: para descubrir un disfraz, disfraz y medio). En el cofre de joyas coloca también unas espadas. Vestido de púrpura como una doncella más, según el cuadro del pintor Rubens, a su vez inspirado en el mosaico de la villa romana de la Olmeda (España), Pirra se avalanza no sobre los brazaletes y collares, sino sobre las armas fulgentes. Y con ello, Odiseo embozado descubre la identidad oculta del pelida. Es decir, de nuevo nos encontramos con la estrategia del disfraz como instrumento para salvar la vida, y su develamiento opera según los cánones de una normalidad sexual que se rige por códigos establecidos del tipo “a los muchachos les gustan las armas”. Cierto es que esa normalidad sexual debe ser relativizada en función del mundo griego que permitía la homosexualidad en términos de una paideia pues es de sobra conocida la relación cercanísima de Aquiles con su amigo Patroclo, pero aun en este caso, nuevamente los usos y costumbres sexuales se rigen por los lineamientos de un canon establecido, en el que ya en aquellas épocas se diferenciaba el comportamiento esperado para un hombre y una mujer: las mujeres se quedan en palacio, mientras los hombres van a la guerra.
Travestismo en Las mil y una noches
El Oriente nos ofrece un caso maravilloso de travestismo literario a través de una de las historias no tan conocidas de Las mil y una noches, titulada “Historia de Kamaralzamán y de la princesa Budur, la luna más bella entre todas las lunas” (insertada en las páginas 421-520 de Ediciones 29, 1988). Reacios ambos príncipes a casarse, Kamaralzamán y Budur son sólo comparables en nobleza y hermosura uno al otro pues “el molde que fabricó a uno no se ha roto sin crear una muestra perfecta en femenino, que es precisamente la princesa Budur” (pp. 436-437). Habiéndose conocido gracias a una curiosa apuesta de efrits sexuados, que defiende cada uno al príncipe del género opuesto, se enamoran y consuman su amor en medio de una suerte de fantasía onírica. Al despertarse ambos en ciudades y palacios distantes, buscarán encontrar en la vigilia al amado desconocido. Después de innumerables peripecias los amantes se reúnen y se casan. Pero es justo en este punto en el que uno de ellos, la princesa Budur, ante la desaparición del esposo, se vestirá de hombre para continuar el viaje que ambos habían emprendido, pues de otro modo, como mujer no le sería permitido actuar y moverse con libertad. Siendo tan parecida a Kamaralzamán, se hace pasar por el amado y en su nombre acepta el reino de Ébano y a su heredera como esposa.
En principio se trata de un travestismo de abundante tradición, tal y como nos lo presentan desde personajes del teatro del Siglo de Oro —Tirso de Molina, Cervantes, y en otra tradición, Shakespeare— hasta autores del siglo XX —Guimarães Rosas y Tahar Ben Jelloun, entre otros—. En todos estos casos, un personaje se disfraza del sexo opuesto para gozar de sus privilegios y desempeñarse con soltura en el mundo que le es ajeno por la moralidad y las costumbres imperantes. Sin embargo, el caso de la princesa Budur es singular porque lleva el disfraz al límite pues se permite intimar sexualmente con la princesa que ha desposado, la bella Hayat-Afenus, luego de revelarle su verdadera condición.
“...Budur aplicó sus labios a los de la otra, hasta que ambas quedaron sin aliento. Luego se puso en pie y exclamó:
“—¡Mírame, Hayat-Alfenus y sé mi hermana!
“Con presteza se entreabrió la ropa desde el cuello hasta la cintura e hizo salir dos pechos deslumbradores, que coronaban sus ropas. Luego agregó:
“—¡Ya ves que soy una mujer, igual que tú, mi muy amada! ¡Si me he disfrazado de hombre ha sido a causa de una singular aventura!...” [pp. 492-493]
En aras de no contravenir los lineamientos de la moral vigente y su sexualidad hegemónica, Budur acaricia, seduce y juega con su amiga pero destina la virginidad de su amante para goce del marido ausente en calidad de segunda esposa en el momento en que vuelva a hacer su esperada y gloriosa aparición. Y cuando esto sucede Kamaralzamán no sólo se adueñará del reino de Ébano sino de las dos mujeres que ahora son sus esposas, pues según la tradición musulmana un hombre que posee suficiente hacienda para mantener a más de una mujer, puede casarse hasta cuatro veces. Es así que al final la historia regresa a los cauces de una normalidad conveniente y dichosa para todos.
“...la reina Budur y la reina Hayat-Alfenus, fecundadas ambas por Kamaralzamán, dieron cada una un hijo varón a su esposo, tan bello como la luna. ¡Y todos vivieron felices hasta el fin de sus días!” [p. 519]
(continúa)
|