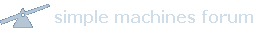Sin embargo, a diferencia de los anuncios o los videoclips âde los que hay que subrayar su condición de relatos subsidiarios debido a su carácter comercial y su difusión restringida a la televisiónâ el cine comprimido presenta una variedad de géneros y tratamientos mucho mayor, consecuencia de la libertad y voluntad experimentadora con que nace. De alguna manera, este cine nos hace recordar las obras fundacionales que pioneros como Edison, Lumière y los cineúrgos de la escuela de Brighton ruedan entre 1894 y el comienzo del siglo xx, cuando todo está por inventarse⦠lo que nos permite hablar del cine digital para la Red como de un segundo nacimiento del cine. No se puede ser tan pretenciosos como para considerar que el cine comprimido vaya a significar en el futuro una refundación del cine o que sea la ocasión para un giro histórico; simplemente, se trata de constatar en las obras de cine comprimido el mismo espÃritu de juego y experimentación con la cámara para descubrir sus posibilidades, de amalgama de ideas y voluntad de expresión que existe en las pelÃculas de aquellos pioneros, con quienes, por otra parte, comparte la duración de unas decenas de segundos.
En concreto, muchos de los procedimientos del cine comprimido abundan en la libertad formal âya experimentada por el surrealismo y el resto de las vanguardiasâ del videoclip y, parcialmente, la publicidad audiovisual, como son
a) Diversidad de texturas de la imagen: blanco y negro, solarizadas, superposiciones de dibujo e imagen realista, animación de todo tipo, etc.
b) Uso de variados efectos visuales: cortinillas, mosaicos, ralentizaciones y aceleraciones, sobreimpresiones, rótulos o gráficos.
c) Diversidad en los tratamientos de las bandas sonoras, con relativa abundancia de obras sin diálogos diegéticos, con sólo voz en off o sólo música, lo que revela la importancia del sonido en la construcción de los audiovisuales, aún mayor en el caso de las obras de animación.
d) Rupturas de la causalidad y, en ocasiones, de la racionalidad espaciotemporal; es decir, renuncia a una narración causal, lógica, coherente o completa en buena parte de las historias.
e) Reciclaje de imágenes: uso de fotografÃas e imágenes de televisión y cine que son recicladas para la reconstrucción de la memoria histórica, conseguir un discurso alternativo o servir para la parodia, lo es muy patente en el filme colectivo Hay motivo.
f) Historias en tiempo actual. Prácticamente la totalidad de los cortos renuncia a ambientaciones en el pasado histórico o en espacios-tiempos mitológicos. Pero el presente no siempre viene marcado por sucesos contemporáneos o indicaciones geográficas o culturales.
Algunos rasgos de la estética del cine comprimido
Interesa ahora abundar en qué puede ser el cine comprimido, dónde se ubica como producto cultural o artÃstico, o qué aporta, en cuanto estética audiovisual, a lo existente. Para ello, hemos visionado medio millar de cortos colgados en las páginas citadas más arriba de minutoymedio.com, notodofilmfest.com y notodopublifest.com.
1. Cine aficionado
De entrada hay que considerar que se trata de un cine aficionado, no profesional, hecho al margen de la industria, con equipos domésticos, sin financiación externa, por creadores individuales (o grupos reducidos de dos o tres amigos), en su mayorÃa jóvenes poseedores de cierta cultura audiovisual y, de entre ellos, un porcentaje significativo de estudiantes de Comunicación Audiovisual o matriculados en escuelas de cine. Este carácter aficionado y hasta espontáneo se aprecia en la factura general amateur (cámara en mano, iluminación descuidada, ausencia de raccord entre planos, deficiencias en las bandas sonoras, etc.), el reciclaje de imágenes televisivas o de vÃdeos domésticos y, sobre todo, en las localizaciones en pisos familiares y espacios cotidianos próximos a las viviendas y en el atrezo elemental. Hay algunos autores cuyos nombres (Luis Lodos Medina, Javi de Lara, Ãlex Montoya Meliá y Raúl Navarro GarcÃa-Andújar, Publio de la Vega, Rubén Yuste, Carlos Fierro o David Valverde) se repiten en varias obras y hasta exhiben una marca de productora (Edu Glez y su
www.tropofilms.com), lo que hace pensar en una dedicación que, si no es profesional, excede la aficionada.
Al menos en un caso, el de Daniel Sánchez Arévalo, el éxito de esta práctica cortometrajista le ha permitido lo que parece el inicio de una carrera profesional, sobre todo a partir de que su corto para la Red Exprés fuera candidato a los premios Goya en 2004 ( 6); y en algunos cortos trabajan profesionales como Federico Luppi (Dirigido por, Jorge Calvo Dorado, 2002), Ana Wagener (Express), MarÃa Esteve (El amor es algo esplendoroso, Daniel Monzón, 2003) o Juanjo de la Iglesia (El forofo, Paco P. Huertas, 2002). Por supuesto, la recopilación Hay motivo (2004) se debe a directores consagrados de distintos grupos y generaciones, de la Escuela de Barcelona (Pere Portabella, Vicente Aranda), la transición (Pedro Olea, Fernando Colomo, Imanol Uribe, GarcÃa Sánchez, Antonio Betancor) y las nuevas generaciones de los noventa (Julio Medem, Manuel Gómez Pereira, JoaquÃn Oristrell, Mariano Barroso, David Trueba), sin olvidar las mujeres (IcÃar BollaÃn, Gracia Querejeta, Chus Gutiérrez, Isabel Coixet, Ana DÃez, Yolanda GarcÃa Serrano); aunque también hay creadores no cineastas (VÃctor Manuel, Juan Diego Botto, Manuel Rivas, Gran Wyoming, Mireia Lluch) y actores reconocidos en muchos de ellos.
2. Humor, parodias y sorpresas
El sentido del humor de muchas obras se podÃa situar dentro de la comedia de grano grueso, autoconscientemente garbancera, la gamberrada donde sobresale una utilización de recursos polÃticamente incorrectos muy por encima de los medios audiovisuales comerciales, como el relato de las dificultades de un tipo para vomitar No comment (Pablo Salinas, 2002), el escatológico Necesidad (Mariano Rivas, 2003), la sodomización animal de La mancha de Acteón (Ramón Churruca, 2001), la voyeurÃstica Tendedero (Edu González, 2001), la tentación sexual de un Cristo en A tentación (Xosé Geada, 2003) o la inversión de papeles de Mi abuela es bakala (Diego Abad y Marcel Villalba, 2003). El humor negro está presente en el particular relato de un suicidio de Rekorman (Netzer Bereziartua, 2001), en la broma del atropello de un discapacitado Milagro (Julio DÃez Molpereces, 2000), el ahogamiento de un niño El record (Francisco Páez González, 2001), la crÃtica hacia los predicadores de hábitos saludables Vivir eternamente (Rubén Haro, 2002) y la gansada Luisillo, una criatura del averno (Fernando Moguerza, 2001).
Un tipo de corto muy habitual es el chiste audiovisual que cuenta una historia breve y que asombra por la sorpresa final, como La parada (Enrique Carrasco, 2002), con un mendigo-actor, el gag El café (Publio de la Vega y Santiago Pajares, 2000), el citado El forofo, el sugestivo Planeta urbano (Diego Falabella, 2003), donde la preparación de leche con cacao es vista como un terremoto con inundaciones, o el adulterio de Llamada perdida (Agnes Herrero, 2001). En otros casos, el corto resulta simpático por su capacidad para sorprender con bromas un tanto absurdas, como las instrucciones para fabricar un avión de papel en Cosas que siempre quisiste saber hacer (Ãlvaro Rigual, 2002) o la acción de freÃr huevos de Primavera (Santiago Morilla, 2002).
3. Sexo, talantes y preocupaciones juveniles
El cine comprimido tiene un fuerte carácter generacional, ya que aparece muy marcado por las preocupaciones, talantes y modos de vida de los jóvenes; no en vano la práctica totalidad de estas pelÃculas está protagonizada por jóvenes. Llama la atención la variedad de cuestiones relativas al sexo, como las primeras relaciones sexuales, ligues, encuentros fortuitos, conductas heterodoxas, deseo sexual, fantasÃas, autoerotismo, incesto o prostitución. Aparecen en la historia de adolescentes Domingo (Dvil.es, 2003), con un fracasado encuentro clandestino, la inesperada evocación de un tipo que recuerda a su madre manchada por la regla Mi madre (Carlos Fierro, 2002); la irónica historia de prostitución HyD (R. Navarro y A. Montoya, 2003); el corto en blanco y negro Un dÃa cualquiera (Juan Carlos Parra, 2002); la fantasÃa gay (Más vale) SOLO (que mal acompañado) (Santi de la Fuente, 2003); la salida del armario de un oficinista convertido en âdrag queenâ El honesto (Anabella MartÃnez, 2000); el corto chiste de sólo siete segundos Ellaculatio precos (Antonio Caeiro, 2000); la voyeurista Webcam baño chicas (Ãlex Montoya, 2001) y, del mismo autor, Si quieres puedes (2002), sobre el cunnilingus; la reflexión sobre la identidad sexual To be a woman (Roberto Minervini, 2001); la broma gay No te vas a librar (Alejandro Negueruela, 2003) y el chiste sobre los atributos sexuales Mateo 29 (Xisco G. AntolÃ, 2003); el falso documental futurista sin diálogo 2019 (Antonio Dyaz, 2001); la intriga con sorpresa La maleta (Rubén Yuste, 2001); el autoerótico teléfono móvil de El mejor amigo (Gabriel Sánchez Fariñas, 2001); la anticlerical masturbación de Ora pro nobis (Miguel Romera, 2002); el corto en primera persona visual y auditiva Como te pille te vas a enterar (Carlos Fierro, 2001); la digresión sobre las dificultades de las relaciones entre novios ¿Qué hacemos el sábado? (Mercedes DomÃnguez, 2003), su frecuencia (Last Thursday Night, Esteban de la Reina, 2003) o los problemas de intimidad para las jóvenes parejas Concentración (Migueltxo Molina y otros, 2003).
Entre estas preocupaciones juveniles están la cosificación de la mujer en las relaciones sexuales (Giulietta, Eduardo González Camiña, 2002); la âmuerte del padreâ (la tétrica fantasÃa La sopa de mamá, Jorge Blanco Maldonado, 2001); las dificultades para encontrar trabajo en Conecta (Daniel GarcÃa Fornell, 2002); diversas reflexiones en clave existencialista (Sobre la arena, Jorge MartÃn, 2000); el comportamiento de los porteros de discoteca en la parodia Cursos retrasados (Alejandro Pérez Blanco, 2002); diversos filmes con nuevas tecnologÃas como recurso o tema (Webcam, Guillermo Villalba, 2003) y relatos sobre instituciones educativas.
4. La preeminencia de la subjetividad
En muchos casos, los cortos poseen un talante fuertemente subjetivo, que se manifiesta tanto en la expresión de las citadas preocupaciones juveniles como en obras donde prima la expresión âmás emotiva que ideológicaâ por encima de la narración de una historia. Asà sucede en Lágrimas (Pablo Ballester, 2002), una de las más creativas e interesantes muestras de este formato; el corto feminista de dibujo animado Autorretrato (Marta Abad Blay, 2001), el poema en imágenes Tras la vida (Jerónimo Gómez y Antonino González, 2001), el confuso Hormigas (Diego Campo, 2003) o la reflexión sobre el suicidio Rooftop (Azotea) (Paula San Tomás, 2003). La subjetividad llevada al extremo rompe la lógica comunicativa como en Ins-tantes I (Daniel Hervás, 2003) o permite la libertad interpretativa, como las acciones repetidas en un plano único de panorámica circular en Café y agua (Tirso DÃaz, 2002). Muchos de estos son relatos en primera persona, con voz en off superpuesta a imágenes no simultáneas, que explican estados de ánimo o narran experiencias biográficas como A German Dream (Emiliano Cano, 2003), la irónica Mi novia (Jorge Izquierdo, 2001), con el punto de vista de un muerto, la narración entrecortada Luces de ParÃs (Jean-François Rouzé, 2003) o Faces (Fernando Jerez, 2003).
Como en la tradición vanguardista, resulta decisiva la búsqueda de nuevos territorios expresivos en los que juegan un papel dominante diversas formas de animación (2D, infografÃas, imágenes en movimiento por procedimientos clásicos, plastilina, etc.) o las obras artÃsticas, como las de René Magritte en el sugestivo cuento sobre un hombre sin rostro A Face (José Antonio Antón, 2002). La expresividad como valor fundamental está presente en numerosos cortos de todo tipo, entre ellos los citados en el párrafo anterior, la âsinfonÃa urbanaâ que es Maj nu (Carlos Zaragoza, 2002) o el canto al amor animal Pavane pour un chat defunt (Abdul Alhazred, 2003).
5. Ficciones, fábulas y mundos imaginados
Un grupo significativo de comprimidos está formado por relatos que se apartan deliberadamente de la experiencia común de lo real para dar cuenta de paradojas, como un personaje que lee la noticia de su propia muerte en Malas noticias (Fran Rondón, 2001), un masturbador absorbido por un fontanero en Fontaka (David Iñurrieta y Jon A. Usabiaga, 2002) o una chica que âsustituyeâ a un muerto callejero en Cadáver exquisito (Carlos RodrÃguez Guerras, 2002); o romper la lógica habitual, como en Alguien me quiere a mà (Ulbi Foulkes, 2001) o en el interesante La foto (Antonio Muñoz de Mesa, 2002). En otras ocasiones, son sueños y pesadillas que transportan al sujeto al pasado, le estimulan en su trabajo (La postal, Concetta Rizza, 2002), le anticipan el futuro (Dos segundos, Javier Paniagua, 2002) o le sumergen en situaciones incomprensibles, como el tipo que no se reconoce a sà mismo de Inquietante (Juan Carlos Mostaza, 2001), uno a quien mata su propia sombra (La sombra, MartÃn GarcÃa, 2002) o quien viaja a otra casa a través del horno (El canapé, Diego Modino, 2001). En varios de ellos, la perspectiva de un personaje animal, extraterrestre o subhumano sirve para hacer un juicio crÃtico sobre la realidad, como el Dios bicolor que renuncia a crear el mundo de La cuenta final (Pablo Salinas, 2002) o el espermatozoide que se niega a hacer su trabajo al comprobar el mundo cruel en que vivimos de Inicio del fin (Fernando Santiago, 2002).
6. El dispositivo audiovisual